

|
El malestar en la política
“Estoy motivada a repensar mi vida. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy yo?”. Este cuestionamiento, un tanto angustiado, fue manifestado a un grupo de amigos por una persona que dedicó muchos años de su vida a la militancia política. Sus dudas me llevaron también a pensar y repensar acerca de lo que viene ocurriendo en el país y en las reacciones de las personas que conozco sobre los últimos acontecimientos políticos.
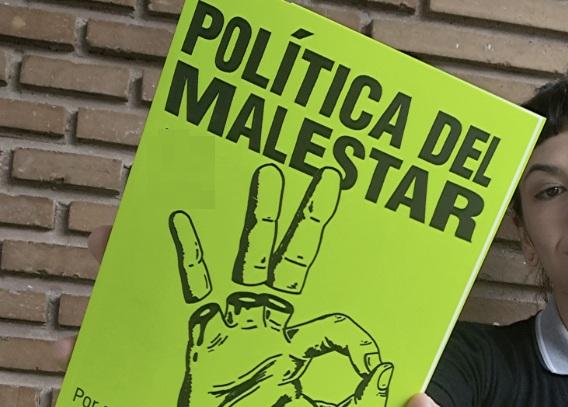 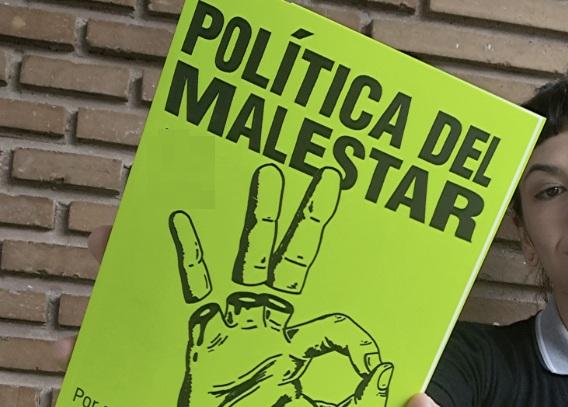 2017-10-31 Veo, por un lado, en lo cual me incluyo, a aquellos que, frustrados y desilusionados con los partidos políticos y las ideologías, atraviesan por un doloroso duelo de pérdidas de ideales, perspectivas y, muchas veces incluso, hasta la esperanza en un futuro mejor para el país en los próximos años. Hay, entonces, aquellos que, a pesar de todo, intentan aferrarse al pasado o lo que quedó de ello, pagando, muchas veces, un alto precio en relación a la familia, amistades, salud, trabajo y relaciones personales. Parto de la constatación hecha por el filósofo y profesor Vladimir Safatle, a l que adhiero, de que no se trata sólo de un ciclo de desarrollo / desenvolvimiento del lulismo (o de petismo) lo que terminó, sino también un modelo de gobernabilidad sintetizado en el fin de la dictadura militar –la llamada Nueva República-, con su dinámica de conflictos, polaridades y proyectos. En el artículo publicado en Carta Capital (15-03-2015), Safatle dice que no anticipa alimentar la ilusión de que Brasil se encamina lentamente en dirección al denominado “perfeccionamiento democrático” y a la “consolidación de sus instituciones”. Para él, es difícil hablar de perfeccionamiento cuando se percibe la imposibilidad de la estructura institucional brasileña de aumentar la participación popular en los procesos de toma de decisión del Estado, la permeabilidad de la “partidocracia” brasileña a los intereses económicos, la corrupción como condición general de funcionamiento y sus representantes inmunes a cualquier crítica a las distorsiones. Se suman a tales eventos la venida de nuevas crisis económicas, con el descontento creciente de la población y la pérdida de poder adquisitivo, principalmente de aquellos que vivieron el sueño de una noche de verano de salir de la miseria y poder ascender a de clase social. Más allá de esto, observa Safatle, crece un conservadurismo comandado por una derecha con su indignación farsesca y su moralismo que sirve apenas como arma contra los enemigos. Dicho esto, y extendiendo estas reflexiones a determinados acontecimientos mundiales (sólo para citar algunos: en Europa la crisis de los emigrantes, terrorismo y fanatismo islámico, las guerras crecientes en Oriente Medio, miseria y conflictos en África), podríamos pensar el inicio del siglo XXI como la Era de la Desorientación, como bien definió el psicoanalista Christopher Bollas, analista didacta de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, en su artículo publicado en la Revista Brasilera de Psicoanálisis (Vol. 49, n. 1), titulado: “Psicoanálisis en la Era de la Desorientación: el retorno de lo oprimido”. Esa desorientación –tan bien manifestada por la militancia política-, envuelve/contiene, cambios de diversos órdenes, que obligan a las relaciones humanas y a la creatividad individual a sobrevivir en el más duros de los tiempos. Para Bollas, no somos más destructivos que antes, pero sí somos más peligrosos. Y esto ha producido un miedo y un desamparo nunca visto antes, especialmente en la fase del proceso de “pensamiento” refractivo de los medios de comunicación, que no internalizan, contienen, metabolizan o contextualizan los problemas, sino que simplemente irradian espectáculos de peligro y de tragedia en billones de objetos bizarros. Al estudiar las psicosis y los disturbios de la capacidad para pensar, Wilfred Bion (1897-1979) describió como bizarros los objetos parciales sometidos a tantos clivajes que quedaron reducidos a partículas minúsculas. Tales fragmentos disociados quedan flotando en torno del sujeto, amenazándolo, en el caso de las paranoias, de diversas formas, venidas de lugares inciertos y de modo imprevisible, como bien definió David Zimerman (1930-2014). ¿Estaríamos dominados por una pulsión de muerte colectiva que nos impide cambios efectivos? El psicoanalista Jean Bertrand Pontalis define a la pulsión de muerte como un proceso de desagregación radical, un proceso de clausura que no contempla nada más allá de su propia realización y cuya naturaleza repetitiva es la marca de su instintividad. Pienso en primer lugar que quienes están haciendo luto por la pérdida de ideales y esperanzas en aquello que un día creyeron. Lo mismo que aquellos que no son y nunca fueron afiliados a partidos políticos o practican algún tipo de militancia política, pero que igualmente perdieron algo valioso, que puede ser hasta su mismo poder adquisitivo, la creencia de ver al país crecer y desarrollares o de tener un futuro mejor para sí mismos, sus hijos y nietos. Pérdidas que parecen repetirse en la historia reciente del país. En el memorable texto Duelo y melancolía (escrito en 1915 y publicado en 1917), Sigmund Freud define al duelo, de modo general, como la reacción ante la pérdida de un ente, la pérdida de alguna abstracción que ocupó el lugar de un ente querido, como el país, la libertad o un ideal. En el proceso de duelo, dice Freud, prevalece el respeto/miramiento por la realidad y, de forma penosa, hay un trabajo para que este displacer sea aceptado, siempre de cara a la realidad de los hechos. Cuando ese trabajo de duelo concluye, el yo queda libre otra vez. El hecho aquí es que aquel objeto amado, sea cual fuera, no existe más, y el trabajo pasa a exigir que toda la libido sea retirada de sus ligazones con el objeto. Observo, entonces, que quienes no aceptan los datos de la realidad, hechos que están para observar y analizar, independientemente de partidos, medios, clases sociales o cualquier otra cosa. Que intentan justificar lo injustificable, que parecen apegarse a ese objeto perdido porque no tienen más nada para sostenerse. Que insisten en procurar culpables fuera de su casa por la crisis aguda en la que vive el país (ya he oído alegatos que incluyen al capitalismo internacional, la CIA, elites, partidos de oposición, etc.). No refiero a los casos de puro oportunismo, sino a la negación del yo a una realidad que aparece como intolerable. Vuelvo a Duelo y melancolía, cuando Freud dice que esa exigencia de trabajo de duelo provoca una oposición comprensible, pues nadie abandona de buen grado una posición libidinal, ni siquiera, en realidad, cuando un sustituto ya está apareciendo para ocupar su lugar. Tal oposición “puede ser tan intensa que da lugar a un desvío de la realidad y a un apego a un objeto (que fue perdido) por intermedio de una psicosis alucinatoria cargada de deseo”. En el discurrir del texto, haciendo una diferencia entre el proceso del duelo y el de melancolía, Freud sugiere que la melancolía está de alguna forma relacionada con una pérdida objetal retirada de la consciencia, al contrario de lo que sucede en el duelo, en el cual nada existe de inconsciente respecto a la pérdida. “El melancólico exhibe una cosa que está ausente en el duelo – una disminución extraordinaria de su autoestima, un empobrecimiento de su yo en gran escala”. Freud agrega: “En el duelo, es el mundo el que se torna pobre y vacío, en la melancolía, el propio yo”. Bollas se interroga acerca de si estaríamos imitando a la muerte en aquellas formaciones egoístas que constituyen el retorno de lo oprimido. Para él, el lanzamiento al futuro disparado por la Revolución Industrial ha deflagrado tentativas profundamente creativas y maníacas de captar y representar el sentido de la vida humana antes de que el pensamiento quedase al margen. Añado aquí que el fracaso del marxismo como forma de gobierno y de dominación o bien como alternativa al capitalismo, tan bien representado por la caída del Muro de Berlín, dejó a las izquierdas que en ella creían un tanto en la orfandad. ¿Estarían esos grupos dirigidos a una destrucción repetitiva? En vísperas de la 2da Guerra, en El malestar en la cultura (1939 [1920]), cuyo tema principal es el antagonismo irremediable entre las exigencias de la pulsión y las restricciones de la civilización, Freud observó: “no nos sentimos bien dentro de nuestra cultura actual, pero es difícil formarse un juicio acerca de épocas anteriores para saber si los seres humanos se sintieron más felices y en qué medida, y si sus condiciones de cultura tuvieron parte en ello”. Para Freud, la “existencia de esta inclinación agresiva que podemos registrar en nosotros mismos y con derecho presuponemos en los demás es el factor que perturba nuestros vínculos con el prójimo y que compele a la cultura a realizar su gasto [de energía]”. En consecuencia, de esta mutua hostilidad primaria de los seres humanos, concluye Freud, la sociedad civilizada se permanentemente amenazada de desintegración. En ese mismo libro, Freud dice que los comunistas afirmaban haber descubierto un camino para librarnos de nuestros males, lo que sería, en resumen, la extinción de la propiedad privada, siendo esta el origen del “mal” que corrompe la naturaleza de los hombres. “Si se cancela la propiedad privada, si todos los bienes se declaran comunes y se permite participar en su goce a todos los seres humanos, desaparecerán la malevolencia y la enemistad entre los hombres”, observó Freud respecto a la doctrina marxista. Freud subrayó que no estaba interesado en criticar a la economía del sistema comunista, tampoco en investigar si la abolición de la propiedad privada sería conveniente o ventajosa. Dice, sin embargo, ser capaz de reconocer que las premisas psicológicas en que ese sistema se basa es “una ilusión insustentable”. Una vez más, mi reconocimiento al padre del psicoanálisis. Se desplomaron la China maoísta, la Unión Soviética y demás países que intentaron el camino del comunismo. Se desplomaron los líderes comunistas de varios países, atrapados en la violencia y en la corrupción. Sabemos que en la vida, así como en la política, siempre viviremos duelos y pérdidas. Me atengo nuevamente a Bollas y pienso que lo que esperamos es la producción de ideas viables para una vida significativa. Tal vez la falta de esas ideas ha dejado parte de una generación en duelo y otra parte cargada con melancolía, de cierto modo incapacitante. Para Bollas, las generaciones del siglo XXI heredarán un mundo mentalmente comprometido, aunque siempre reste alguna esperanza de notable resiliencia inherente al ser humano.
COMENTARIOS |
Articulos relacionados